Estudió Psicología en la segunda promoción (2015-2019) de este Grado en el CUCC. Ávida de conocimiento, curiosa y con gran vocación investigadora , Lidia Peña realizó prácticas en el Instituto Cajal, centro de investigación en Neurociencias del CSIC, y posteriormente cursó el Máster en Neurociencia de la Universidad Complutense. En la actualidad, es profesora de la asignatura de Psicobiología en el Centro Universitario Cardenal Cisneros y se encuentra investigando sobre enfermedades neurodegenerativas en el marco de su tesis doctoral. En el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero, Lidia explica las razones que como psicóloga le llevaron a dedicarse a investigar el funcionamiento del cerebro y las enfermedades neurodegenerativas.
¿Por qué decidiste estudiar Psicología?
Es una decisión que tengo muy localizada en el tiempo porque empezó a gestarse en 1º de la ESO. Tenía un compañero que era muy inteligente, pero luego tenía sus capacidades sociales muy limitadas y yo no entendía muy bien qué le pasaba. Y mi madre, que es profesora y pedagoga, me explicó que este compañero tenía Síndrome de Asperger. Y yo me seguía preguntando cómo un cerebro podía funcionar muy bien en unas facetas y mal en otras. Y a partir de ahí, mi madre me regaló libros sobre Asperger, TEA y otros trastornos y me empezó a fascinar la investigación sobre el cerebro. Empecé a leer libros más especializados de Neurobiología porque tenía muy claro que lo que quería era investigar el cerebro y sus patologías. Luego entonces, a Psicología de cabeza.
¿Qué es lo más importante que te han aportado tus estudios universitarios?
Pues sobre todo, ese conocimiento más limitado que tenía pude asentarlo, profundizar en todas las patologías y entender mejor cómo funciona el cerebro. A mí me interesaba, sobre todo, lo que era el campo de la Neurociencia porque había estudiado Neurobiología por mi cuenta a través de los libros pero estudiando este Grado pude conocer los trastornos de una forma común a una mucho más amplia, que iba más allá de lo que se refería a las proteínas sino también cómo afectaban las enfermedades neurodegenerativas a la conducta y a las relaciones humanas .
Durante la carrera, ¿fue alguna experiencia o asignatura concreta la que te introdujo en la investigación?
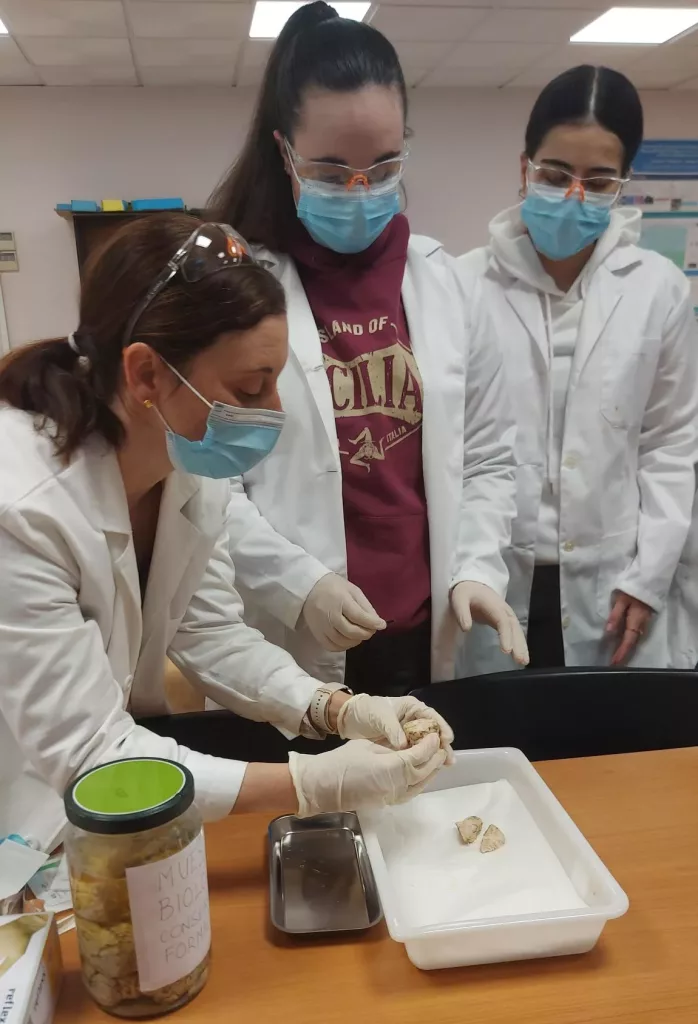
Recuerdo que le preguntaba mucho a una de mis profesoras, a Ana Sofía Urraca, que me daba la asignatura de Fisiología. Muchos días al finalizar la clase, me acercaba porque tenía una gran curiosidad por la materia que ella iba dando y necesitaba saber más. Me ayudó mucho a que esa curiosidad también se viera escuchada y tuviera unas respuestas. También a través de la asignatura de Neurociencia de la conducta disfruté muchísimo, así como otras muchas que te explicaban las patologías desde muchas perspectivas y llegas a tener un conocimiento muy amplio.
¿Has encontrado en tus inicios alguna dificultad para dedicar tu carrera de psicóloga a la investigación?
El primer bache que me encontré fueron las primeras prácticas que dice en la carrera, cuando para hacer el TFG y las prácticas fui al Instituto Cajal, que es un instituto especializado en Neurobiología y allí empecé a investigar más la parte proteica, por así decirlo, del Alzheimer. Allí caí en la cuenta de que base que tenía era muy diferente a la del resto de investigadores que eran biólogos, biotecnólogos o médicos, mientras que yo tenía una perspectiva más enfocada al conocimiento de los tipos de memoria. Sin embargo, yo podía aprender de ese conocimiento y ellos también podían aprovechar de mi formación en otros aspectos como qué fármacos podrían mejorar un tipo de memoria u otra. Es decir, ellos tenían un conocimiento profundo de la parte química del cerebro, por así decirlo, y mi conocimiento era un poco más sobre cómo afecta el Alzheimer a la funcionalidad
En tu recorrido actual, ¿te ha llamado en algún momento la atención la mayor o menor presencia de mujeres en el campo de la investigación?
Es verdad que en el campo de las Ciencias Naturales y en Ciencias Biológicas hay muchísimas mujeres. No obstante, en su gran mayoría los responsables de los equipos suelen ser hombres. En mi opinión, esto puede deberse a que hay un momento de la vida en que para las mujeres la maternidad puede ser una prioridad y tienes que dedicar menos tiempo a la parte profesional que en este caso sería investigación. En mi caso hay días que estoy investigando con la tesis de la mañana a la noche y está claro que con una familia no se puede, no te puedes permitir dedicar todo tu tiempo a estar en el laboratorio, en el hospital o donde investigues. No obstante, creo que está cambiando poco a poco, y que vamos siendo más conscientes de que hay que buscar el equilibrio con la vida personal.

Como bien sabes, una gran parte de los titulados en Psicología quiere dedicar a la atención clínica. ¿Hay entre tus estudiantes quienes quieran decididamente enfocarse al campo de la investigación?
Según mi experiencia, si hay pocas personas que al titularse decidan dedicarse a investigar es por desconocimiento de este campo y por eso la gran mayoría de las personas se enfocan profesionalmente a la atención clínica. Si preguntas, de entrada, pocas personas se plantean meterse en Psicología por la investigación. Según mi experiencia, a quien le gusta investigar el cerebro o lo que es la investigación en sí, suele tirar por carreras como Biología, Biotecnología o Biomedicina. Si es verdad que, como yo he hecho ese camino, intento inculcárselo a mis alumnos explicándoles que existe la opción de la investigación y que es preciosa.
¿Cómo se introduce en el CUCC a los estudiantes en técnicas y modelos de investigación?
En esta universidad te dan una base muy buena. Porque el hecho de enseñarte técnicas de investigación desde muchos enfoques te da una idea de lo que podrías hacer en el caso de que te guste la investigación o de que te enfoques a la Psicología clínica u otros muchos ámbitos profesionales. Porque te introduce en técnicas de investigación, psicometría y otras muchas materias de análisis de datos que te abren a hacer una buena investigación y cómo la puedes llevar a cabo.
¿Qué consejo le darías a otras personas que pudieran estar planteándose dar el paso hacia la investigación?
Que no tengan miedo a probar ni a equivocarse. Yo, por ejemplo, cuando hice la carrera hice antes unas prácticas extracurriculares, porque aún no tenía muy claro si podía dedicarme a la parte de laboratorio. Además, hice unas prácticas en verano en Pauta, que es un centro que está especializado en trastornos del espectro autista y también en Cognitiva porque me gusta mucho el tema de las neurodegenerativas y quería conocer el Alzheimer con pacientes reales. Allí me di cuenta de que yo no valía para eso, porque como soy una persona muy empática, me volvía siempre a casa fatal viendo que a estas personas les daba una pequeña ayuda, así que me dije, me tengo que meter el laboratorio sí o sí. O sea, quería ir a la parte de investigación porque trabajar con ellos paliando los síntomas se me quedaba muy corto y dije, es que cada uno vale para lo que vale. Quiero ir al origen y quiero ir saber qué pasa con esas proteínas o qué está pasando para que ese fallo no se dé o si se da que no sea tan rápido.
Y gracias a esa equivocación, entre comillas, porque yo no llamo equivocación al aprendizaje, decidí que mi campo tenía que ser la investigación desde el laboratorio. Y ahora ya sí que lo estoy haciendo en un hospital con pacientes reales que es el Clínico San Carlos para la investigación de mi tesis.


Actualmente, compaginas tu labor docente con el desarrollo de tu tesis doctoral ¿qué tema has elegido?
Me he centrado, sobre todo, en la demencia frontotemporal. Parto de que una de las cosas que ocurre con mucha frecuencia cuando los pacientes acuden a consulta de Neurología por fallos de memoria, es que se piense que es una tipología de Alzheimer. Sin embargo, hay otra demencia que es la segunda más común que no se suele tener muy en cuenta que es este tipo de demencia que también puede tener fallos de memoria. Pero sobre todo, son fallos conductuales o alteraciones en la conducta, desinhibición y demás, y que cuesta mucho más diagnosticarla porque no hay unos biomarcadores concretos. De modo que, estamos trabajando en este aspecto y estoy investigando esa patología para que sea más fácil diagnosticarla de cara a que los Neurólogos puedan tenerlo en cuenta.
Y después, ¿cómo es la transferencia de este tipo de estudio al ámbito de la atención a pacientes?
En lo que me estoy centrando ahora a parte de ver ese perfil cognitivo de la memoria, las funciones ejecutivas y cómo funciona el cerebro. Me centro mucho también en la cognición social, que es una cosa que está, que se ha visto mucho en el estudio del trastorno de espectro autista o la esquizofrenia, pero por ejemplo, en la enfermedad frontotemporal no se ha estudiado tanto. A través de test en pacientes estamos estudiando factores como por ejemplo, el reconocimiento facial. Si tú tienes un paciente que tenga sospecha de Alzheimer o de frontotemporal, saber que si fallan esto, pues sabes que un Alzheimer, por ejemplo, nunca lo va a fallar, pues ya sabes que eso ya puede estar alterado. Entonces, a partir de ahí, puedes inferir qué redes neuronales pueden estar afectadas y que en Alzheimer no lo están. Entonces, de cara también al tratamiento farmacológico o a la forma de terapia, también cambia.
¿Crees que en tu trabajo, el ámbito de la Psicología y en concreto en el de la investigación, hay valores específicos que las mujeres puedan aportar al mundo?
He trabajado por igual con hombres y mujeres y puedo decir que es muy enriquecedor y que, en cuanto a habilidades o valores, tengo la suerte de experimentar que somos muy parecidos. Y eso, el hecho de que no haya diferencia es algo muy positivo, que podemos aportar lo mismo justamente, depende más del profesional y su perfil que de otra cosa. Siempre he trabajado con profesionales muy empáticos, muy preocupados por su trabajo. No es una cuestión de género sino de constancia, ambición por aprender y curiosidad.

